¿Cómo será el día después de la Inteligencia Artificial?
Durante el último Foro Económico Mundial en Davos, la Inteligencia Artificial (IA) fue el gran tema en la agenda de todos. No por sus aplicaciones puntuales que vemos en miles de podcast de influencers, ni por el impacto inmediato en productividad, lo cual aún es más una aspiración que realidad en el día a día de las empresas, sino por algo mucho más profundo, que es la sensación compartida —explícita en voces como la de Dario Amodei CEO de Anthropic— de que estamos acercándonos a un punto de no retorno civilizatorio. El “Día Después de la AGI”, que no será apocalíptico, pero sí irreversible.
La referencia inevitable es cultural. En los años 80, la película de “El día después (1983)” dirigida por Nicholas Meyer mostraba a la sociedad despertando tras una guerra nuclear. No era el momento de la explosión lo que perturbaba, sino el amanecer posterior, con la normalidad rota y el mundo funcionando bajo reglas nuevas. La AGI —la Inteligencia Artificial General— plantea algo similar, pero sin ruinas humeantes. El impacto no será la destrucción, sino la reconfiguración de cada ser humano de una forma jamás imaginada.
Amodei en su último artículo "The Adolescence of Technology" lo dice con una claridad incómoda, afirmando que cuando la inteligencia deja de ser escasa, todo lo que se construyó sobre esa escasez entra en una profunda revisión. El trabajo, el mérito, la educación, la movilidad social, el poder económico e incluso la identidad personal. No es una cuestión de preferencias ni de ideología. Es un cambio de régimen. La AGI no es una tecnología “opt-in”. No se adopta si uno quiere. Ocurre como sucedió en toda revolución del pasado.
El fin de los privilegios
Para los empresarios, el día después marca el fin de un privilegio histórico que es conducir organizaciones desde la asimetría de información y experiencia.
Cuando la inteligencia se convierte en infraestructura y el conocimiento en un commodity, el liderazgo deja de apoyarse en la ventaja técnica. El diferencial pasa a ser quién decide, con qué criterios y con qué consecuencias. En un mundo donde todos los escenarios pueden simularse, liderar es elegir uno y hacerse cargo de los costos del error en un mundo sin asimetrías de información. Una máquina puede proponer mil caminos, pero solo un humano puede responder por el resultado.
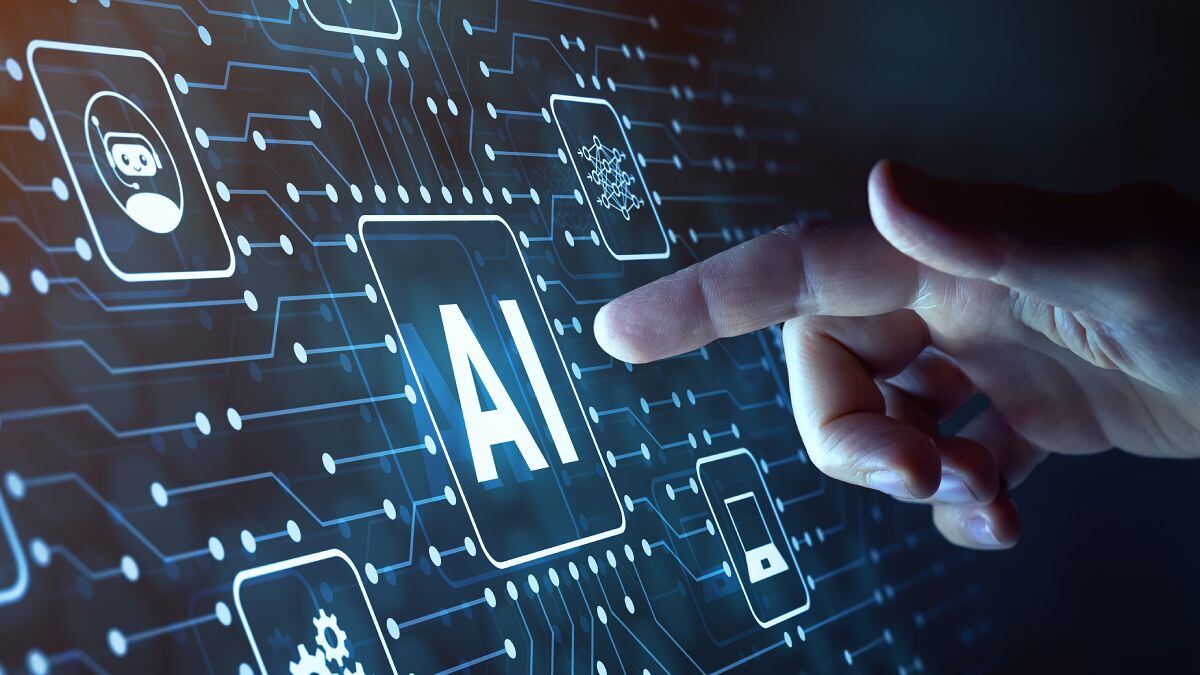
Para los trabajadores, el impacto no será tanto la desaparición inmediata del empleo como la ruptura del recorrido tradicional. La AGI no solo reemplaza a los perfiles más senior, sino que desarma la escalera de aprendizaje. Los roles más juniors, las tareas repetitivas pero formativas, pierden sentido económico. El desafío social es profundo, entonces ¿cómo se construye experiencia en un mundo que ya no necesita aprendices? Y con ello se debilita la promesa central del capitalismo que es que el esfuerzo de hoy paga el progreso del mañana.
Para todos nosotros, como individuos, el cambio es aún más profundo. La modernidad organizó la vida social en torno al trabajo como fuente de ingreso, de estatus y de legitimidad. En ese esquema, la ocupación definía a la persona. La AGI introduce una tensión estructural en esa equivalencia. No elimina el propósito humano, pero revela que lo habíamos anclado a una función económica. El día después, nos obliga a revisar una premisa fundamental del orden social, qué justifica nuestro valor en un mundo donde la utilidad individual deja de ser condición de pertenencia.
Davos dejó en claro que la AGI ya no se discute como innovación, sino como factor de poder global. El debate dejó de ser tecnológico para volverse geopolítico. Ya no se trata de si la AGI llegará, sino de cómo los Estados, las empresas y la sociedad como un todo, estará en condiciones de absorber su impacto sin desestabilizarse. Voces centrales del proceso, como Dario Amodei o Demis Hassabis (Google), advierten que el principal riesgo no es la IA en sí, sino el desfasaje entre su aceleración y la inercia de nuestras instituciones políticas, regulatorias y culturales.
Entonces, el riesgo es transitar esta revolución con marcos mentales del siglo XX, lo cual podría conducir a un escenario de convulsiones sociales, con concentración extrema de riqueza y capacidades, violencia política, y una creciente tentación de resolver con más coerción lo que no se logra gobernar con reglas compartidas. Como en otros grandes puntos de inflexión históricos, el riesgo no es la tecnología, ya que no existe un "Terminator“, sino la capacidad de gobernar.
Pero también hay otra posibilidad. La de usar este umbral como una oportunidad histórica para rediseñar el contrato social, el rol del trabajo, la relación entre productividad y bienestar. No desde la negación ni desde el miedo, sino desde la aceptación de una verdad incómoda que es que nuestro estilo de vida va a cambiar, nos guste o no. Donde la única decisión abierta que tenemos cada uno de nosotros es si ese cambio será improvisado o deliberado.
También te puede interesar
Por segundo año consecutivo, Real Madrid deberá jugar los playoffs de la Champions League

Strive adquiere 333 Bitcoin y se posiciona entre los 10 mayores tenedores públicos de BTC
